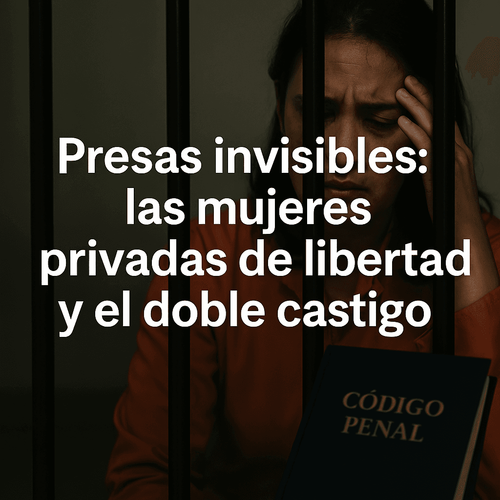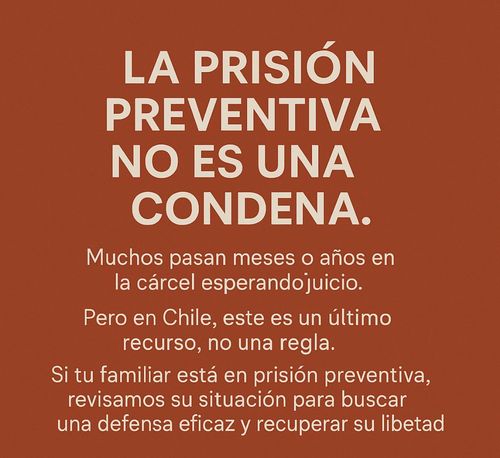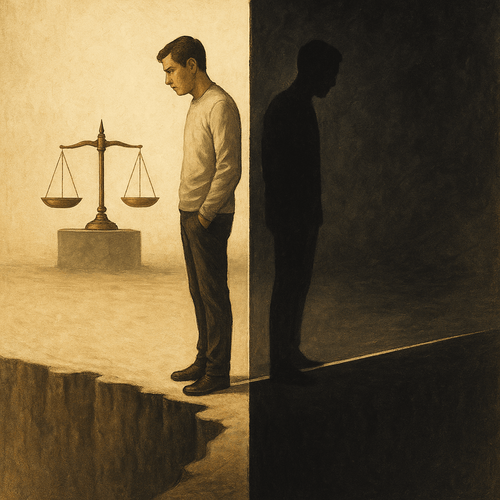Cuando la justicia no entiende de pobreza
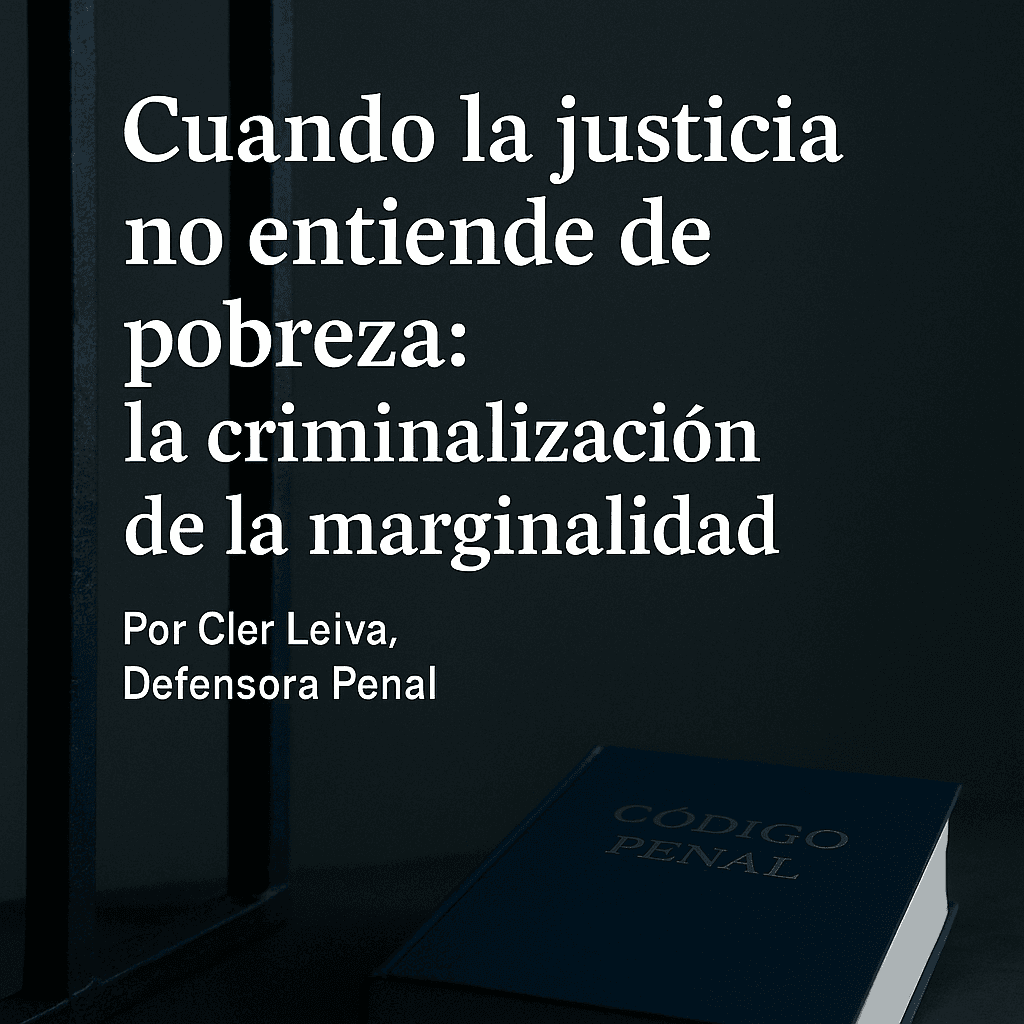
En Chile, la justicia se proclama igualitaria, imparcial y accesible. Pero en la práctica, no todas las personas llegan a ella en condiciones equitativas. Existe un fenómeno estructural, silencioso y profundamente injusto que atraviesa nuestras poblaciones, cárceles y audiencias judiciales: la criminalización de la pobreza.
Ser pobre, vivir en un campamento, no tener redes de apoyo, contar con antecedentes penales, haber desertado del sistema educativo, ser migrante o tener un consumo problemático de sustancias, son factores que, aunque no constituyen delitos, terminan influyendo de manera determinante en la decisión judicial. Y lo más grave es que, muchas veces, marcan la diferencia entre acceder a una salida alternativa o quedar bajo prisión preventiva.
Detrás de cada joven formalizado por un delito menor, suele esconderse una historia compleja: abandono escolar, ausencia del Estado, violencia intrafamiliar, consumo desde la adolescencia, padres encarcelados o fallecidos, o simplemente el hambre como motor de supervivencia. Sin embargo, en lugar de comprender estas realidades, el sistema penal tiende a castigarlas. Se formaliza con dureza, se presume automáticamente un riesgo, se niega la libertad por el solo hecho de residir en una dirección “no acreditada”, por no contar con un trabajo formal, o por haber pasado por el SENAME. Así, no se evalúa el acto en sí mismo, sino el contexto social del imputado. Se castiga la precariedad en lugar de la peligrosidad.
Este desequilibrio pone en tela de juicio el principio de igualdad ante la ley. Si una persona comete un delito leve siendo universitaria, con domicilio acreditado y sin antecedentes, es probable que acceda a una suspensión condicional del procedimiento. Pero si ese mismo delito lo comete alguien que vive en una población, con cuarto básico, sin defensa privada y sin domicilio formal, lo más probable es que termine en prisión preventiva. La ley es la misma, pero la interpretación cambia según el cuerpo sobre el que se aplica. La prisión se transforma en una herramienta de control social más que en una respuesta de justicia proporcional.
En audiencias, es común oír frases que refuerzan estigmas y prejuicios: “es reincidente”, “vive en situación de calle”, “no tiene trabajo formal”, “podría no presentarse a firmar”. Ninguna de esas condiciones es constitutiva de delito, pero bastan para justificar una medida cautelar privativa de libertad. Mientras tanto, quienes tienen acceso a una defensa técnica sólida, redes familiares o recursos económicos, logran beneficios, penas sustitutivas o incluso evitar el juicio.
Este no es solo un problema legislativo, sino también de enfoque. Una justicia que no considera el contexto social de los sujetos pierde humanidad, y al hacerlo, reproduce y profundiza las desigualdades que dice combatir. No basta con aplicar la ley; es necesario interpretarla con sensibilidad, conciencia social y respeto por la dignidad humana.
Desde mi rol como defensora penal, entiendo que mi labor no se agota en la técnica jurídica. Implica también visibilizar trayectorias de vida olvidadas, confrontar prejuicios estructurales y recordar al tribunal y a la sociedad que la pobreza no es sinónimo de riesgo. Acompañar con dignidad es defender con empatía, con compromiso, con humanidad.
Porque nadie debería ser privado de libertad solo por ser pobre. Porque la cárcel no puede seguir siendo el destino inevitable de los marginados por un sistema que nunca los miró.